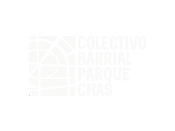Hace muchos, muchísimos años el mundo estaba habitado solo por plantas, desde grandes árboles de copas umbrías hasta hierbas casi imperceptibles; musgos y líquenes, enredaderas y algas.
Pero como no había allí ninguno de nosotros para verlas, nadie sabe que en aquellos lejanos tiempos había otra gran diferencia: las plantas se movían.
Iban de aquí para allá para encontrarse y distanciarse, para inmiscuirse y pelearse, para buscar incansablemente lo que necesitaban.
Y las plantas que vivían en américa preferían el agua de mongolia y las que habitaban en sudáfrica morían por los nutrientes escandinavos.
Tan así era que muchas plantas dedicaban su vida a transportar agua y nutrientes de un rincón a otro del mundo. Otras se ocupaban de hacer vestidos para sus congéneres o altos habitáculos donde los árboles se retiraban a descansar, o vehículos en los que las más afortunadas se desplazaban. Como no se conocía aun el metal ni mucho menos el plástico, el material por antonomasia era la madera. Un número creciente de individuos se sacrificaban para que los otros disfrutaran de sus imprescindibles necesidades.
Así y todo las plantas prosperaban y se reproducían hasta que un buen día apareció una plaga, una enfermedad extraña y devastadora que hacía que en cuestión de días las hojas y los tallos y los troncos se secaran y se volvieran quebradizos. Junto con el agua y los nutrientes, los vestidos y los vehículos, el desconocido origen de la enfermedad se expandía velozmente por los cuatro costados del mundo y las plantas morían como los aun inexistentes chorlitos.
En uno y otro sitio algunos pocos individuos a salvo de la enfermedad se reunieron y pensaron y llegaron a una conclusión no demasiado difícil: que el agua era la misma en todos lados y que los nutrientes también y que en realidad no necesitaban ni vestidos ni vehículos y que el mundo era hermoso y que para no morir tenían que permanecer quietos.
Y tan quietos se quedaron que poco a poco les fueron creciendo raíces con las cuales empezaron a comunicarse de manera secreta. Expandieron sus copas, sus follajes, sus flores para ornar y festejar el mundo. Se recluyeron en una meditación silenciosa y feliz.
Luego, mucho después, llegamos nosotros.
Las plantas nos miran con una mezcla de pena y simpatía y saben sobre todo que la tierra permanece.

Ilustraciones: Martín Malamud